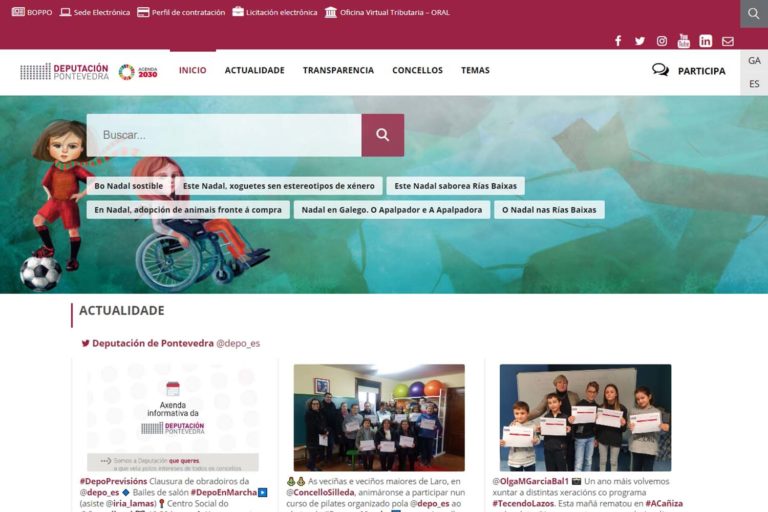Mi
nombre no tiene demasiada importancia. Lo único que tienen que saber
ustedes es que nací en un pequeño país; un paisito de esos que
apenas si ocupan espacio en el globo terraqueo y que carecen de toda
relevancia internacional. En definitiva, un insignificante rectángulo
rodeado de agua por todas partes, excepto por el norte, que es donde
están las montañas y las estaciones de esquí.
Visto
con perspectiva histórica, la culpa de todo lo que ocurrió
después, la tuvieron los turistas. De la noche a la mañana, miles
de turistas suecos, ingleses y alemanes quedaron prendados de
nuestras hermosas playas y nuestro maravilloso clima. El resultado
fué que nos vimos invadidos por una horda de vikingos ávidos de
sol, comida y alcohol barato. El ministro de turno dijo que aquello
era una oportunidad caída del cielo, aunque la verdad sea dicha, yo
tenía mis dudas. Ver a toda aquella gente semidesnuda, roja como un
centollo recién cocido y más borracha que una cuba, no me parecia
una oportunidad, sino más bien una falta de decoro y de respeto al
ser humano.
El
que si que vió la oportunidad fué el Director General y primer
ejecutivo de la Sociedad de Cementos y Hormigones (SCH),
presidente de tres equipos de la liga nacional de fútbol, Hermano
Mayor de varias cofradías, hijo de un marqués venido a menos,
sobrino segundo de un antiguo golpista y tataranieto del banquero que
un siglo atrás, llevó al país a su octava suspensión de pagos
oficial, Óptimo Lapela. Lapela pensó como el mencionado ministro,
que aquello era una oportunidad de oro, por lo menos para él y que
lo único que había que hacer, era convencer a todos aquellos
vikingos, que si querían disfrutar de nuestras playas y nuestro
clíma, lo que tenían que hacer era comprarse una casa aquí. Dicho
y hecho.
La SCH se lanzó a la compra de terrenos en la costa y de miles de
concejales que permitieran la modificación de los planes
urbanísticos. Las gruas crecieron a lo largo de las principales
playas del país, hasta convertirse en un elemento más del paisaje y
los precios de la vivienda comenzaron a subir. Los bancos vieron su
oportunidad, proclamaron a Lapela uno de los suyos y se lanzaron a
convencer a la población, de las indudables ventajas de endeudarse
cómodamente y de por vida, para asi tener el gusto, de acabar
muriendo como un propietario.
Durante unos cuantos años, las cosas fueron bastante bien. Los
turistas gastaban a mansalva y los nacionales también, ya que había
trabajo de sobra, especialmente en la hosteleria y en la
construcción. La gente se compraba pisos, coches, muebles y viajes.
Por supuesto todo a crédito. Para que pagar, si los bancos estaban
ahí y regalaban el dinero.
Al
que mejor le iba de todos, por supuesto, era a Lapela. La SCH había
crecido tanto, que se había convertido en la principal compañía
del país y la decimotercera del planeta. Su modelo de negocio se
había extendido por medio mundo y él, se había convertido en un
habitual de los foros internacionales y se dedicaba más a la
filantropía y al fútbol, que a otra cosa. El modelo como tal, era
muy sencillo: sus ejecutivos compraban terrenos que no valían nada y
acto seguido movían los engranajes necesarios, para que una decisión
administrativa consiguiese que valiesen una millonada.
Quizás
ustedes se pregunten, si nadie vió que estábamos instalados en una
enorme mentira. Bueno, si. Hubo algunas protestas, pero era algo muy
selectivo y concreto, más relacionado con la defensa de ciertas
zonas de valor ecológico. Que si la defensa de las tortugas y los
peces payaso y cosas por el estilo. Si se refieren a cuestiones más
profundas como cuestionar un modelo económico basado en la
especulación inmobiliaria y un turismo alcoholizado, nadie lo puso
en cuestión. Había trabajo, dinero y diversión. Asi que la gente
estaba bastante contenta.
Por
aquel entonces, el presidente del gobierno era un tal Z. Bonhome. Un
tío de grandes cejas y pequeños ojos azules, que hacía honor a su
apellido y transmitía la absoluta certeza de que era una excelente
persona, que no se enteraba de nada de lo que ocurría a su
alrededor. Fué entonces, cuando ocurrió el desastre. Un mal día, a
uno de esos malditos analistas financieros se le ocurrió sumar dos y
dos y llegó a la conclusión de que nuestra sistema económico era
insostenible; por la sencilla razón de que ni siquiera nuestros
nietos, podrían llegar a pagar el dinero que ya debíamos. Aquello
fué una bomba. De golpe y porrazo las gruas desaparecieron, los
tipos de interés subieron, la economía se hundió y la gente
descubrió que el concepto de cómodos plazos era más que
cuestionable, sobre todo cuando no te habías leído la letra pequeña
del contrato. La consecuencia de todo aquello fué que muchos se
declararon en quiebra y dejaron de pagar a los bancos.
El
presidente reaccionó con calma, tal y como dice su cargo que hay que
hacerlo y dijo que no había nada de lo que preocuparse. Y hasta
cierto punto tenía razón. No había nada de que preocuparse, sino
fuera por aquella extraña epidemía de carteles, que azotaba las
principales ciudades del país, repitiendo una y otra vez: CERRADO
y SE VENDE.
Los
que si se preocuparon fueron el campeón eterno de liga y presidente
de la compañía de cementos y su cuñado, un ejecutivo de altos
vuelos y nula competencia, en uno de los principales bancos del país,
que hasta ahora había autorizado todo tipo de créditos, convencido
de que bastaba con mirar a los ojos a una persona, para saber si esta
pagaría o no. Si las cosas seguían así, iban a perder una pasta
gansa. Así, que ni corto, ni perezoso, Lapela decidió llamar a La
Reina Európolis.
La
verdad es que a la Reina, no le hizo mucha gracia que la sacaran de
su retiro en el balneario del centro de Europa, en el que descansaba.
Pero ya que la habían sacado, decidió aprovechar el tiempo para
pensar. Lo primero que pensó, es que no le gustaban nada aquellos
dos tipejos. Se notaba a kilómetros de distancia, que no eran
auténticos caballeros. Tenían esos ojillos de rata avariciosa, que
demostraban bien a las claras, que sólo les importaba el dinero. Lo
siguiente que pensó es que tampoco le gustaba nada, todo aquello que
le estaban contando. ¿Que era eso de que el pueblo se pudiese
comprar lo que quisiese, pagando a crédito?. Si su bisabuelo
Eldiberto hubiese levantado la cabeza, se habría vuelto a morir del
pasmo. ¿Que iba a ser de virtudes como la humildad y la obediencia,
si ni siquiera los pobres las practicaban?
Total,
que la Reina mandó llamar al Presidente a Capítulo. El Capítulo,
como sin duda todos ustedes sabrán, es una vieja y legendaria
marisquería, de la que se podía asegurar que vivió tiempos
bastante mejores. Según cuentan los más ancianos, antiguamente
había cola para acceder a su terraza, desde la que se podía ver
todo el contorno de la bahía. Hoy en día, lo único que se puede
ver desde allí, es una inmensa pared de contenedores portuarios y a
través de un pequeño hueco, una promoción abandonada de chalets,
en una de las laderas del monte.
La
Reina le dijo al Presidente, que estaba muy disgustada con las
noticias recibidas y que aquello no podía continuar así, de ninguna
de las maneras. También pensó en decirle lo de los pobres y las
virtudes como la humildad y el trabajo duro. Pero ella era buena,
siempre lo había sido y no quería humillar demasiado a aquel pobre
desgraciado, demostrándole la superioridad de la realeza. Así, que
decidió guardárselo para si misma.
Bonhome
escuchó atentamente, frunció el entrecejo, como si estuviese
pensando profundamente, algo que le costaba muchísimo y tras un
embarazoso silencio, hizo lo que habría hecho cualquier otro
presidente. Se levantó y dijo:
—Se hará lo que diga vuestra majestad– Tras lo cual, se despidió con una torpe reverencia.
Entonces,
fué cuando comenzaron los problemas de verdad. A la mañana
siguiente, los bancos amanecieron cerrados. Cuando por fin abrieron,
fué para reclamar a sus clientes todo el dinero que les debían. Los
clientes se quedaron perplejos. Algunos pagaron, pero otros no
tuvieron tanta suerte y debían más de lo que podían pagar, o se
habían quedado sin trabajo. La consecuencia fué una oleada de
embargos, la mayor parte de ellos ridículos, ya que no había mucho
que se pudiera embargar. La situación era paradójica. Necesítabamos
dinero para salir del pozo, pero al mismo tiempo, nadie nos quería
prestar, porque ya no éramos fiables. De la noche a la mañana
habíamos pasado a ser oficialmente pobres.
Las
cosas fueron tan tremendamente mal, que el Presidente anunció que no
se presentaría a la reelección, un hecho sin precedentes en la
historia de la patria. Su lugar lo ocupó Plácido Nosenada, una
especie de mister Bean de dos metros de alto, que parecía aun más
incapaz que su predecesor. Aun asi, las malas lenguas decían de él,
que bajo aquella apariencia inofensiva, se escondía un superviviente
nato, más mortal que una mamba negra. De hecho se le atribuye a un
asesor suyo, la frase de que si hubiera una guerra nuclear, sólo
sobrevivirían Plácido y las cucarachas.
Los
días más duros de la crisis sirvieron para demostrar entre otras
cosas, que las profesiones de economista y de politólogo carecían
de futuro; que gracias a la democracia cualquiera podía llegar a ser
presidente y que aquellos que afirmaban que una propiedad
inmobiliaria nunca podría perder valor, no tenían ni idea de lo que
hablaban. La gente volvió a cabrearse, pero en esta ocasión y
gracias a los teléfonos móviles, a las redes sociales y a internet,
consiguieron organizarse. La situación era grave, tanto, que el
propio Plácido temió por su silla, sobre todo cuando la Reina,
miró hacia él y arrugó el entrecejo, en medio de una función de
teatro. Pero Plácido no había llegado hasta allí, para caer a las
primeras de cambio y si algo demostró, es que aquellos que le habían
definido como un superviviente nato, tenían más razón que un
santo. Así que se secó el sudor de la frente, se ajustó el nudo de
la corbata y declaró a la televisión:
—Como decía Sócrates, o quizás fuese Platón o Aristóteles: Solo sé que no sé nada, y si gente tan eminente y sabia como ellos, eran conscientes de su ignorancia, como pretenden ustedes que yo, que no soy más que un humilde presidente de gobierno, les pueda explicar que es lo que está pasando. Sencillamente no lo sé y dado que yo no lo sé y los demás tampoco, no se puede decir que sea culpa mía.
La
verdad es que eso de echarle la culpa a Sócrates y Aristóteles
resultó una gran idea y le sirvió para ganar tiempo, durante una
temporada. Pero no fué de gran ayuda, cuando se descubrió que más
de la mitad del gobierno, hacía horas extra para la empresa de
cementos y otras compañías y cobraban por ello unos jugosos
sobresueldos.
Plácido
se volvió a escudar en Socrates, en que él no sabía nada y por lo
tanto, no se le podía considerar culpable de lo que no sabía.
Entonces fué cuando saltó a escena Trifulcio Mesías de Las Luces,
Mesi
para los amigos. Los que le conocían contaban de él, que había
tenido una crisis existencial, mientras cursaba su tercera
licenciatura, tras lo cual se había retirado a vivir durante dos
años, en una cueva de las montañas. Ahora había decidido volver a
a la sociedad y lo había hecho a lo grande. La pura, simple y cruda
realidad, es que Mesi era el hombre. A la hora de hablar, no tenía
rival que pudiera hacer frente a aquella sonrisa brillante y esa
dentadura perfecta, que tanto me recordaban a las de mi tía
Berenice. Eso si, sólo sabía decir tres cosas: Que había que echar
a Plácido y a sus amigos; que todo estaba muy mal y que él las
arreglaría. Por supuesto no explicaba como lo haría. Pero lo decía
con tanto ardor y convencimiento y sobre todo, con aquella dentadura
tan perfecta, que durante un instante consiguió que el país le
creyese.
A
Plácido no le hizo mucha gracia, que aquel recién llegado le
viniese a cantar las cuarenta y le pretendiese quitar el puesto. A
fin de cuentas, Plácido tenía la firme convicción de ser la única
persona normal, en este país de tarados y por lo tanto, el único
presidente posible. Colocar a cualquier otro en la presidencia,
habría constituido, sin lugar a dudas, una gravísima
irresponsabilidad.
Menos
gracia le hizo aun, que uno de sus contables favoritos declarase
delante de un juez, que ya estaba bien, que las bromas habían
llegado hasta aquí y que si se creían que él era el cordero de
dios que iba a cargar con los pecados del mundo, iban aviados. Que
por supuesto que se cobraban comisiones y sobresueldos, por hacer
ciertos favores y adjudicar ciertos contratos; que aquello lo habían
hecho todos, desde que él usaba pantalones cortos, que los partidos
tenían facturas que pagar y a los dirigentes les gustaba el dinero,
como a todo hijo de vecino y quien no estuviese de acuerdo, que se
hiciese misionero,o hermanita de la caridad.
Se
preguntarán ustedes que pasó después y hacen bien, porque yo
también me lo pregunto. Una tarde, al volver del trabajo, me
encontré a mi mujer hablando por teléfono con su prima, la que
había emigrado un par de años atrás a Papua Nueva Guinea. Por los
gestos que iba haciendo mi mujer, deduje que a la prima le iba muy
bien.
Esa
noche preparó arroz con leche, mi plato preferido. De inmediato,
tuve un mal presentimiento y la absoluta certeza, de que este año no
me iba a enterar de cual de los tres equipos de Don Óptimo iba a
ganar el campeonato de Liga. No me equivoqué. A la tercera cucharada
empezó a contarme lo bien que le iban las cosas a Claudia. Por lo
visto era la dueña de una gigantesca granja de pollos. No tuve que
indagar nada sobre el origen de su buena fortuna, ya que mi esposa me
lo contó todo. Parece ser que la prima había tenido la ocurrencia
de llevar varias gallinas pitas y un par de gallos del país, en el
barco en el que había viajado. Las pitas se habían muerto todas,
pero los gallos no y además, tenían la virtud de poner a mil a las
gallinas de Papúa. Aquel, y no otro había sido el origen de su
fortuna y su imperio. Bueno, eso y que se había casado con un
aborigen, que era el hijo de un mandamás de una de las principales
tribus. Resumiendo: Que la prima Claudia quería que nos fuésemos a
Guinea, para ser sus personas de confianza. Después de eso, se hizo
el silencio y casi fué lo mejor que pudo ocurrir. Estuve
completamente seguro de que no importaba lo que dijese, porque ya
estaba todo decidido. Así, que decidí aprovecharme de la situación.
—¿Puedo repetir?— Dije señalando la fuente de arroz.
Dos
semanas después ya teníamos los pasaportes, los billetes de avión
y ocho docenas de gallos del país, además de algunas pitas. Mis
compañeros de trabajo me tacharon de loco, cuando pedí el
finiquito. Pero la pura, simple y cruda realidad es que llevamos aquí
unos cuantos meses y las cosas nos van bastante bien.
La
verdad es que tienen razón los que dicen que la mejor cura para la
ignorancia es viajar y conocer otras costumbres. La vida en Papúa
Nueva Guinea es completamente diferente a la de nuestro país. Para
empezar, la presidenta es una mujer y por lo que he podido apreciar
hasta ahora, no ha debido oír hablar de Socrates y de Platón en su
vida. No sólo no dice que no sabe nada, sino que cada vez que
aparece en las noticias de la televisión, transmite la certeza de
que lo sabe absolutamente todo. Habla bien. Va muy arreglada. Es muy
educada y siempre aparece acompañada de cifras y datos, que le dan
la razón en todo lo que dice. La verdad es que no es sólo ella.
Aquí, todo el mundo es muy educado. No gritan, te dan los Good
moorning, el afternoon, te ofrecen té a cualquier hora del día o de
la noche y te preguntan si con leche, o con un azucarillo o dos. Eso
sí, sosos son un rato largo y además, no tienen ni idea de fútbol.
Los únicos que me dan envidia, porque la verdad sea dicha viven como
diós, son los gallos.
Una última cosa. Debía de tener unos ocho o nueve años, cuando un domingo dando un paseo, le pregunté a mi padre que eran las antípodas. Él me explicó que las antípodas son el lugar del planeta, opuesto a aquel en el que te encuentras. Recuerdo que le pregunté, si entonces los habitantes de esos países, vivían cabeza abajo. Mi padre se echó a reir y eludió la respuesta. Ahora ya sé porqué: ¡Los que estamos cabeza abajo, somos nosotros!